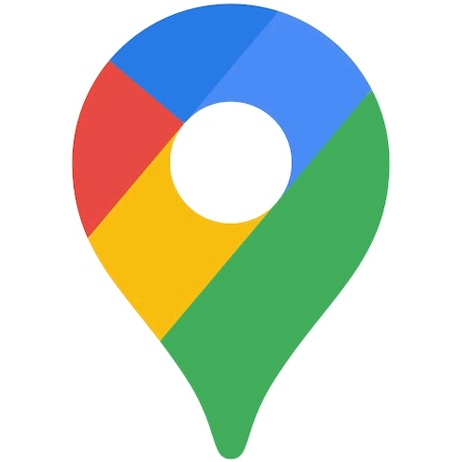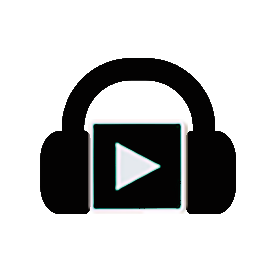MARIÚPOL, Ucrania (AP) — Los rusos nos buscaban. Tenían una lista de nombres, incluidos los nuestros, y se nos acercaban.
MARIÚPOL, Ucrania (AP) — Los rusos nos buscaban. Tenían una lista de nombres, incluidos los nuestros, y se nos acercaban.Habíamos estado informando acerca del sitio de Mariúpol durante dos semanas y éramos los únicos periodistas internacionales que quedaban en la ciudad. Lo cubríamos desde un hospital donde individuos armados se paseaban por los pasillos. Unos cirujanos nos dieron delantales para hacernos pasar por personal médico.
De repente, al amanecer, una docena de soldados irrumpieron en el salón donde nos encontrábamos. “¿Dónde están los periodistas?”, preguntaron.
Tenían cintas azules en sus brazos, el color de Ucrania. Durante un momento consideré la posibilidad de que fuesen rusos disfrazados. Pero finalmente di un paso hacia delante y me identifiqué.
“Vinimos a sacarlos de aquí”, me dijeron.
Las paredes de la sala de operaciones se estremecían por el fuego de artillería y de ametralladoras y daba la impresión de que estábamos más seguros adentro. Pero los soldados ucranianos tenían la orden de llevarnos.
Mstyslav Chernov es un videoperiodista de la Associated Press. Este es su relato del sitio de Mariúpol, documentado por el fotógrafo Evgeniy Maloletka y redactado por la corresponsal Lori Hinnant.
Corrimos hacia la calle, abandonando a los médicos que nos habían refugiado, a la mujer embarazada que había resultado herida en un bombardeo y a la gente que dormía en los pasillos porque no tenían adónde ir. Me sentí terrible el dejarlos.
Durante nueve minutos inacabable, tal vez diez, pasmos junto a edificios de departamento destruidos por las bombas. Hubo una explosión cerca y nos tiramos al piso. El tiempo lo medíamos según los estallidos, una bomba a la vez. Conteníamos la respiración. Cada estallido me estremecía y tenía las manos frías.
Llegamos a un portón y personas con vehículos blindados nos llevaron a un sótano oscuro. Recién entonces nos enteramos de boca de un policía que conocíamos por qué los ucranianos habían arriesgado sus vidas para sacarnos del hospital.
“Si los agarran, los pondrán frente a una cámara y los harán decir que todo lo que filmaron fue falso”, me dijo. “Todo su esfuerzo y todo lo que hicieron en Mariúpol habrá sido en vano”.
El agente, que en una ocasión nos pidió que le mostrásemos al mundo la muerte de su ciudad, ahora nos imploraba que nos fuésemos de allí. Nos condujo hacia un sitio con miles de autos desvencijados que se preparaban para salir de Mariúpol.
Esto ocurrió el 15 de marzo. No sabíamos si saldríamos vivos.
Me crié en Járkiv, a 32 kilómetros (20 millas) de la frontera con Rusia, y de adolescente aprendí a usar armas en la escuela. Me pareció que no tenía sentido alguno esa instrucción. Ucrania, me decía a mí mismo, está rodeada de amigos.
He cubierto guerras en Irak, Afganistán y el territorio disputado de Nagorno Karabaj, tratando de mostrarle al mundo la devastación que producen de primera mano. Pero cuando los estadounidenses, y después los europeos, evacuaron sus embajadas de Kiev este invierno y cuando vi el despliegue de tropas de Rusia cerca de mi ciudad, lo único que pensé fue, “pobre mi país”.
En los primeros días de la guerra, los rusos bombardearon la enorme Plaza de la Libertad en Járkiv, que yo frecuentaba cuando tenías 20 años. Sabía que para los rusos el puerto de Mariúpol, en el este del país, era un botín estratégico preciado por su ubicación junto al Mar de Azov. Por eso, en la víspera del 23 de febrero, fui allí con mi colega de años Evgeniy Maloletka, fotógrafo ucraniano de la Associated Press, en su camioneta Volkswagen blanca.
En el camino empezamos a preocuparnos por cosas como neumáticos de repuesto y encontramos en la internet un individuo de la zona dispuesto a vendernos uno en plena noche. Les explicamos a él y al cajero de una tienda que funcionaba las 24 horas que nos estábamos preparando para la guerra. Nos miraron como si estuviésemos locos.
Llegamos a Mariúpol a las 3.30 de la noche. La guerra empezó una hora más tarde.
Aproximadamente una cuarta parte de los 430.000 residentes de Mariúpol se fueron de la ciudad en los primeros días de la invasión. Pero poca gente pensaba que se venía una guerra y, para cuando se dieron cuenta de que estaban equivocados, ya era demasiado tarde para irse.
A fuerza de bombardeos, los rusos cortaron el suministro de electricidad, agua, alimentos y, finalmente, los servicios de teléfonos celulares, radio y televisión. Los pocos periodistas que quedaban se fueron antes de que cortasen las últimas comunicaciones y se estableciese un bloqueo total.
La falta de información en medio de un bloqueo logra dos objetivos.
El primero, generar un caos. La gente no sabe qué está pasando y cae presa del pánico. Al principio, no entendíamos por qué Mariúpol cayó tan rápido. Ahora sé que ello se debió a la falta de comunicaciones.
El segundo objetivo es la impunidad. Al no haber información, no se ven fotos de edificios derrumbados ni de niños muertos y los rusos pueden hacer lo que les venga en gana. De no ser por nosotros, no se sabría nada.
Es por ello que corrimos tantos riesgos, para que el mundo viese lo que vimos nosotros. Y eso es lo que hizo que los rusos se enfureciesen tanto con nosotros como para tratar de capturarnos.
Nunca, jamás, sentí que romper el silencio fuese tan importante.
La muerte empezó a rondar pronto. El 27 de febrero vimos cómo los médicos trataban de salvar a una niñita herida por metralla. No lo lograron.
Una segunda niña falleció. Y una tercera. Las ambulancias dejaron de recoger heridos porque no había forma de comunicarse con ellas y tampoco podían exponerse a los bombardeos.
Los médicos nos pedían que filmásemos a las familias que llevaban ellas mismas a sus muertos y heridos, y nos dejaron usar sus generadores para cargar nuestras cámaras. Nadie sabe lo que está pasando en nuestra ciudad, nos decían.
Las bombas alcanzaron el hospital y las casas a su alrededor. Rompieron las ventanas de nuestra camioneta, abrieron un hueco a un costado del auto y reventaron un neumático. A veces salíamos para filmar una casa incendiada y regresábamos entre las explosiones.
Había un sitio en la ciudad donde todavía se podía conseguir conexión, junto a una tienda de comestibles saqueada en la avenida Budivel´nykiv. Una vez por día, íbamos en auto allí y nos agazapábamos junto a una escalera para transmitir fotos y videos al mundo. La escalera no ofrecía demasiada protección, pero nos sentíamos un poco más a resguardo que si no hubiese nada.
La señal se interrumpió el 3 de marzo. Tratamos de transmitir nuestros videos desde las ventanas del séptimo piso del hospital. Fue desde allí que vimos desmoronarse lo poco que quedaba de esta ciudad de clase media.
La gran tienda Port City estaba siendo saqueada. Nos encaminamos hacia allí entre el fuego de artillería y metralla. Decenas de personas corrían y se llevaban carritos llenos de artículos electrónicos, comida y ropa. Explotó una bomba en el techo de la tienda y yo caí al piso afuera. Me puse nervioso, a la espera de otro bombazo. Maldije cien veces porque la cámara no estaba activada para filmar la escena. Acto seguido, cayó una bomba en un edificio muy cerca de donde estaba. Busqué amparo. A mi lado pasó un adolescente con una silla de oficina con ruedas, en la que llevaba aparatos electrónicos y cajas que se le caían. “Mis amigos estaban allí. La bomba explotó a diez metros de donde estábamos”, me dijo. “No sé lo que pasó con ellos”.
Regresamos apresuradamente al hospital. En 20 minutos empezaron a llegar los heridos, algunos de ellos en carritos de la tienda.
Durante varios días nuestro único contacto con el mundo exterior fue un teléfono satelital. Y el único sitio donde funcionaba el teléfono era afuera, junto a un cráter causado por una bomba. Me sentaba en el piso, me encogía y trataba de conectarme.
La gente nos preguntaba cuándo se terminaría la guerra. No sabía qué decirles.
Todos los días circulaban rumores de que el ejército ucraniano rompería el sitio. Pero no llegó nadie.
Nos codeábamos con la muerte en el hospital y en las calles, donde había cadáveres, decenas de ellos apilados en una fosa común. Vi tanta muerte que filmaba casi sin darme cuenta de lo que sucedía mi alrededor.
El 9 de marzo dos bombardeos aéreos destrozaron el plástico que cubría las ventanas de nuestra camioneta. Vi la bola de fuego y al instante sentí un fuerte dolor en mis oídos, en la piel, en la cara.
Vimos columnas de humo de una maternidad. Cuando llegamos, personal de rescate todavía estaba sacando el cuerpo ensangrentado de una mujer embarazada de entre las ruinas. Casi no nos quedaba batería y no había conexión para enviar mensajes. En cuestión de minutos comenzaría a regir un toque de queda. Un policía nos escuchó hablar acerca de cómo transmitir la noticia del ataque el hospital.
“Esto cambiará el curso de la guerra”, nos dijo. Y nos llevó a un sitio con electricidad y una conexión de internet.
Habíamos filmado una cantidad de muertos, de niños muertos, una fila inacabable. No comprendía por qué pensaba que más muertes podrían cambiar algo. Me equivoqué.
En medio de la oscuridad, enviamos las imágenes usando tres teléfonos celulares para acelerar el proceso. Nos tomó horas y terminamos mucho después de que empezó el toque de queda. Los bombardeos continuaban, pero los agentes que nos habían asignado para que nos acompañasen en nuestras vueltas por la ciudad esperaron pacientemente.
Nuestro contacto con el mundo exterior volvió a interrumpirse.
Nos fuimos al sótano de un hotel vacío, con un acuario lleno de peces dorados muertos. En nuestro aislamiento, no sabíamos nada acerca de la campaña de desinformación montada por los rusos para generar dudas acerca de nuestro trabajo.
La embajada rusa en Londres difundió dos tuits diciendo que las fotos de la AP eran falsas y que la mujer embarazada era una actriz. El embajador ruso mostró copias de las fotos en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y repitió mentiras acerca del ataque a la maternidad.
En Mariúpol, mientras tanto, la gente nos preguntaba por las últimas noticias de la guerra. Cantidades de personas se me acercaron y nos pidieron que las filmásemos para que sus familias en otras partes supiesen que estaban vivas.
A esta altura no funcionaban ni la radio ni la televisión en Mariúpol. Solo se podían escuchar las transmisiones rusas, llenas de mentiras. Que los ucranianos tenían a Mariúpol como rehén, que les disparaban a los edificios, que estaban fabricando armas químicas. La propaganda era tan intensa que algunas personas con las que hablamos la creían, a pesar de lo que veían con sus propios ojos.
Se repetía un mensaje al estilo soviético: Mariúpol está rodeada. Entreguen sus armas.
El 11 de marzo, en una llamada corta y sin detalles, nuestro editor nos preguntó si podíamos encontrar mujeres que sobrevivieron al ataque a la maternidad para demostrar que existían. Comprendí que nuestras filmaciones habían sido tan fuertes que motivaron una respuesta del gobierno ruso.
Las encontramos en un hospital en el frente de combate. Algunas con sus bebés, otras dando a luz. También nos enteramos de que la mujer que filmamos había perdido su bebé y también su vida.
Subimos al séptimo piso para transmitir el video a través de una débil conexión. Desde allí, vi un tanque tras otro avanzando junto al hospital, todos con la letra Z, el emblema ruso de la guerra.
Estábamos rodeados: Decenas de médicos, cientos de pacientes y nosotros.
Los soldados ucranianos que nos habían estado protegiendo en el hospital habían desaparecido. Y en el camino hacia nuestra camioneta, donde teníamos comida, agua y equipo, había un francotirador ruso que ya había herido a un médico que se aventuró a salir del hospital.
Pasaron las horas en la oscuridad, con el ruido de explosiones a nuestro alrededor. Fue por entonces que llegaron los soldados a buscarnos, gritando en ucraniano.
No sentimos que nos estaban rescatando. Sentimos que nos llevaban de un lugar peligroso a otro. Ya no había sitios seguros en Mariúpol. Uno podía morir en cualquier momento.
Me sentí muy agradecido con los soldados, traumatizado. Me avergonzaba porque nos estábamos yendo. Nos subimos a un Hyundai con tres miembros de una familia y nos sumamos a una cola de vehículos que salían de la ciudad de cinco kilómetros (tres millas). Unas 30.000 personas lograron salir de Mariúpol ese día. Tantas que los soldados rusos no tuvieron tiempo de inspeccionar de cerca vehículos con pedazos de plástico en sus ventanas.
La gente estaba nerviosa. Se peleaban y gritaban. Había un avión que sobrevolaba y estallidos. La tierra se sacudía.
Cruzamos 15 puestos de control rusos. En cada uno, la madre sentada adelante imploraba en voz alta, como para que la oyésemos.
Con cada puesto de control que pasábamos, mis esperanzas de que saldríamos con vida de Mariúpol disminuían. Sabía que, para llegar a la ciudad, el ejército ucraniano tendría que cubrir demasiado terreno. Eso no iba a pasar.
Al amanecer llegamos a un puente destruido por los ucranianos para frenar el avance ruso. Una caravana de unos 20 vehículos de la Cruz Roja había quedado varada allí.
En el 15to puesto de control, los guardias hablaban ruso con un fuerte acento del Cáucaso. Ordenaron a todos los vehículos que apagasen las luces para no alumbrar las armas y el equipo que tenían allí. Apenas si pude distinguir la Z blanca pintada en ellos.
El llegar al 16to puesto de control, escuchamos voces. Hablaban ucraniano. Sentí un enorme alivio. La madre en el asiento de adelante se puso a llorar. Habíamos salido de Mariúpol.
Éramos los últimos periodistas que quedaban en Mariúpol. Ahora no había nadie.
Todavía nos llueven mensajes de personas que quieren saber de sus seres queridos que filmamos y fotografiamos. Nos escriben cartas desesperadas e íntimas, como si fuésemos viejos conocidos y los pudiésemos ayudar.
Cuando el bombardeo ruso destruyó un teatro en el que se habían refugiado cientos de personas la semana pasada, sabía exactamente lo que había que hacer para ver si había sobrevivientes, escuchar de primera mano lo que se sentía al estar encerrado por horas debajo de escombros. Conozco el edificio y las casas dañadas a su alrededor. También conozco gente atrapada allí abajo.
Y el domingo, las autoridades ucranianas dijeron que Rusia había bombardeado una escuela de arte con 400 personas en su interior en Mariúpol.
Pero ya no podíamos filmar eso.
Este es el relato que hizo Chernov a Lori Hinnant, quien escribió la nota en París. Vasylisa Stepanenko colaboró en este despacho.