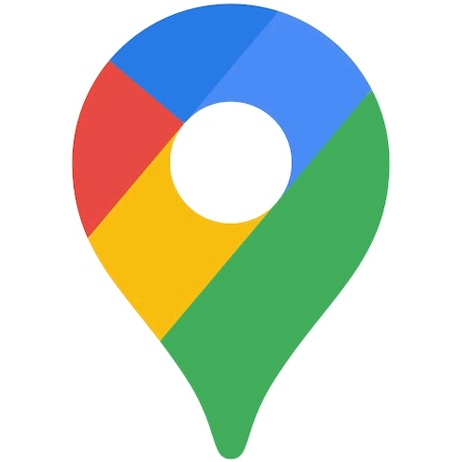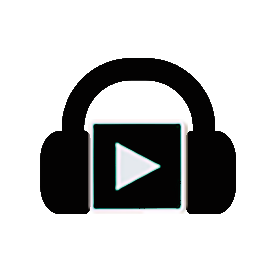NUEVO QUEJÁ, Guatemala (AP) — El día antes de irse a Estados Unidos Víctor Cal estuvo muy ocupado recolectando dinero, de pariente en pariente, para comprar comida durante el viaje.
NUEVO QUEJÁ, Guatemala (AP) — El día antes de irse a Estados Unidos Víctor Cal estuvo muy ocupado recolectando dinero, de pariente en pariente, para comprar comida durante el viaje.Su madre, desconsolada, no acababa de aceptarlo. “Le pedí que no se fuera porque podemos vivir aquí”, repetía una y otra vez, “pero él ya había tomado la decisión”.
Compartieron en silencio la poca comida que tenían, apenas un par de chiles con ajonjolí. La tristeza de su madre caía sobre Víctor como una losa. Lo mejor era moverse. Necesitaba encontrar un lugar en el que cargar su teléfono “para poder recibir llamadas del coyote. Tiene que decirme dónde y cuándo nos vamos a ver”.
Salió al camino de tierra repleto de baches que comunica su comunidad con el resto del país para que alguien le diera jalón hasta algún lugar con electricidad, a kilómetros de distancia. Se montó en una motocicleta y desapareció.
Esta historia es parte de una serie, Después del Diluvio, producida con apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting.
A los 26 años, Cal no veía otra opción que irse. La aldea en la que vivía ofrecía un futuro de hambre y muerte. Para él, Estados Unidos se convertía en la única opción de futuro.
Otros 11 hombres de la aldea ya habían emprendido el camino en lo que va de año. Las autoridades estadounidenses han detenido a más 150.000 guatemaltecos en su frontera sur en 2021, cuatro veces más que en 2020.
Muchos de ellos se encontraban en la misma situación que Víctor Cal, empobrecidos y pasando hambre. Miembro del pueblo Pocomchí, no logró encontrar trabajo en Ciudad de Guatemala y cuando llegó la pandemia se sumó a miles de personas que abandonaron la capital para regresar a las montañas. Las tierras en las que su padre cultivaba café, cardamomo, maíz y frijoles sonaban entonces a lugar seguro. Al menos, pensó, allí, en Quejá, Alta Verapaz, habrá comida.
Se equivocaba.
Lo que se encontró fue su peor pesadilla. Nunca podría haber imaginado que la lluvia torrencial de un huracán lo destruiría todo. Su casa, sus tierras, la aldea entera. Toda la familia se encontró sin nada, desplazada y dependiente de la ayuda humanitaria de organizaciones internacionales en un asentamiento precario bautizado como Nuevo Quejá.
Así que ahora estaba a punto de abandonarlo. Una vez que logró cargar su teléfono, tras la puesta de sol, regresó. Un grupo de amigos le esperaba para la despedida. Evasivo, no quiso despedirse.
No tardó mucho en llenar su mochila amarilla: una camisa, un jersey, jeans y unas zapatillas de deporte. Ya lo había perdido casi todo en el deslave que sepultó su casa.
Llovió sin parar durante 25 días. La carretera de acceso estaba cortada e inundada. Los habitantes de Quejá llevaban 10 días atrapados en sus casas cuando sucedió el deslave.
Sin electricidad, los teléfonos se habían descargado. Nadie pudo avisarles de que corrían peligro porque aquel día había llovido cinco veces más de lo habitual en un mes entero y debían evacuar la aldea.
A la hora del almuerzo del 5 de noviembre, los árboles comenzaron a caer y la ladera de la montaña se derrumbó. Los habitantes de Quejá huyeron dejando la comida en el fuego.
“Los que tuvimos tiempo para huir sólo pudimos echarnos los niños a la espalda”, recuerda Esma Cal, una de las supervivientes. Articulada, enérgica y de discurso fluido, esta mujer de 28 años asumiría gran parte del liderazgo comunitario desde el momento de la tragedia. (Gran parte de los habitantes de Quejá comparten el apellido Cal aunque no siempre son familia directa)
En cuestión de segundos, 58 personas desaparecieron bajo la tierra. La mayor parte de los cuerpos no aparecerá jamás. 40 viviendas quedaron sepultadas bajo toneladas de escombros, decenas más son inhabitables.
Los supervivientes lograron tender cuerdas para cruzar los ríos nacidos del derrumbe y llegar caminando hasta la aldea más cercana. Sus habitantes compartieron con ellos la comida que les quedaba y ofrecieron las escuelas y el mercado para alojarlos. Debido al aislamiento provocado por el huracán, los camiones con suministros no podían llegar hasta allí. Esma Cal explica que cuando los helicópteros lo lograron, “algunas personas llevábamos casi dos días sin comer”.
Quejá no era un pueblo rico. Pero sí un lugar que, tras décadas de esfuerzo, había alcanzado algún progreso. Todo se perdió en un abrir y cerrar de ojos.
Erwin Cal, de 39 años, ubica su origen hace un siglo. Un grupo de familias logró acceso a la tierra de una gran plantación de café. “Mi abuelo era esclavo. Recogían la cosecha sin cobrar a cambio de permiso para construir sus chozas y usar algunos lotes para sus cultivos”.
Comenzaron con alimento para autoconsumo, maíz y frijol. Después llegaron el café y el cardamomo para la venta. Con el tiempo lograron ahorrar lo suficiente para comprar tierra.
En la década de los 80 algunos de los hombres comenzaron a alistarse en el ejército de Guatemala. Al comenzar este siglo, la ola de violencia que invadió las ciudades generó empleo en el sector de la seguridad privada y muchos acabaron convertidos en vigilantes.
Con ese dinero comenzaron a levantar casas de cemento, suelos de azulejo, ventanas y electrodomésticos. Erwin Cal dice que tenía un ordenador personal, un equipo de sonido y televisión por cable. Todo lo perdió.
En enero, Esma Cal, Erwin Cal y Gregorio Ti, amigos desde la infancia, decidieron organizar un Consejo Comunitario de Desarrollo. En febrero ya habían fundado un nuevo asentamiento en lo que quedaba de sus tierras de cultivo, una tercera parte de la extensión previa, muy cerca de la aldea sepultada. El lugar no está a salvo de un nuevo deslave, pero es el único al que tenían acceso. Así nació Nuevo Quejá, donde viven hoy alrededor de 1.000 supervivientes.
Ti, de 36 años, dice: “sabemos trabajar”. Perdió a su mujer embarazada, a sus dos hijos de 2 y 6 años y a su madre. Hoy, las dos hijas que lograron salvarse no se separan de su lado.
Se rompen la espalda de sol a sol. No tienen animales de carga. Desde el amanecer, hombres, mujeres y niños cortan y cargan madera para cocinar y limpian tierra a machete.
Las viviendas que habitan están hechas a base de madera de los pinos que ellos mismos han cortado y láminas de zinc donadas por un cura. El suelo de muchas aún está repleto de piedras que no han logrado levantar. Llenas de agujeros, el agua de lluvia las inunda. Usan cualquier cosa para tratar de sellarlas, incluso banderas de Estados Unidos que aparecen dentro de los sacos de ropa de segunda mano donada que reciben.
Germán Cal, tío de Esma Cal, que regresó a los 37 años a Quejá tras dos décadas en la capital del país para montar una granja de pollos que desapareció sepultada por el deslave, es quien ahora trata de conseguir que llegue el tendido eléctrico al asentamiento.
Su tarea es casi imposible. Nuevo Quejá no existe, al menos para el estado. El gobierno, que nunca ha sido de gran ayuda, declaró el lugar inhabitable. Por eso, no va a ser fácil que se instalen postes de electricidad, se repare la carretera de acceso o se mejore el suministro de agua.
Esma Cal no tiene duda alguna. “Más allá de declarar este lugar como inhabitable, el estado de Guatemala no llega hasta aquí. Sin matices”.
Los habitantes de Nuevo Quejá han recibido ayuda de algunas organizaciones gubernamentales financiadas por la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID). Su utilidad varía.
Una organización les dio carretillas, picos y palas mientras dos psicólogas jugaban con los niños y les recordaban cómo lavarse los dientes. Otra recorrió las viviendas para comprobar que una donación previa de equipos de potabilización de agua funcionaba correctamente. Una tercera invirtió dos días a mediados de julio en realizar un censo de necesidades.
Pese a la precariedad y carencias del lugar, de todas las cabañas cuelga un espejo donado por USAID. Lo entregan, dicen, para elevar la autoestima.
UNICEF donó una escuela a la comunidad. Pero lleva cerrada cinco meses. Nadie encuentra la llave. Resulta que UNICEF se la dio a una de las maestras que, al dimitir, no la devolvió. Otra copia fue para uno de los vecinos que dice que nunca la tuvo.
Así que tuvieron que levantar otra escuela a base de tablones y láminas. Pero como todas las construcciones de la aldea, se inunda cuando llueve y se llena de barro. El mobiliario se pudre.
A esa escuela asisten 250 niños. De los 12 maestros que había antes del huracán, cuatro continúan impartiendo clases pese a que el Ministerio de educación no lo permite debido a la pandemia. Uno de los maestros explica, sin dar su nombre por miedo a represalias, que los materiales educativos son en español y los niños hablan Pocomchí.
“Ninguno llegará a la secundaria. Ya han perdido años. El fracaso escolar es total”, agregó el profesor.
César Chiquín es, a sus 39 años, el enfermero responsable de la zona. Visita Nuevo Quejá al menos una vez al mes. Las madres se dan cita en el patio de la única casa de bloques de la aldea y allí esperan a que mida y pese a los niños.
A los pequeños no les gusta que los pongan sobre los instrumentos. Lloran. Las madres miran en silencio a Chiquín, como si hiciera magia.
Los resultados son malos. “La malnutrición se ha multiplicado por dos. Uno de cada tres presenta retrasos”. No tiene muchas opciones. “Lo único que puedo hacer es darles vitaminas y consejos que no pueden seguir. Incluso si quisieran, no disponen de los recursos”.
Antes del huracán los niños estaban más sanos. “Hoy es raro el niño que presenta peso y altura correctos. Casi todos están en riesgo. Sus familias no viven en un sitio apto para la cosecha. Han perdido la sostenibilidad”.
Esa es la petición recurrente de los habitantes de Nuevo Quejá. Hagan lo que hagan, no pueden cultivar la comida que necesitan para sobrevivir. Parte de ese problema nace de que la tierra no espera. Perdieron la cosecha del año pasado y “llegamos a Nuevo Quejá demasiado tarde para plantar como es debido”, explica Esma Cal.
Además sólo cuentan con un tercio de la tierra que cultivaban antes del huracán. Gran parte del suelo está degradado: las lluvias torrenciales “lavan” la capa de tierra negra más superficial y fértil y dejan al descubierto otra más arcillosa en la que es imposible plantar nada.
“Antes cosechábamos dos veces al año, ahora recogemos sólo una cosecha y mucho más pequeña que cubre una parte mínima de lo que necesitamos. Estamos comenzando de nuevo por debajo de cero”, dice Esma Cal. Los obstáculos se multiplican. Las semillas y los fertilizantes cuestan el doble. Las carreteras están muy dañadas y en cuanto llueve quedan cortadas. Pero sobre todo, la tierra. Ya no es buena. Eso es lo peor.
El Consejo Comunitario ha hecho los cálculos. Necesitan 75 acres más. Pero no tienen dinero para comprarla.
El gobierno cuenta con un fondo de tierras. Algún día podrían recibir la tierra que necesitan. Pero la ley no dice que eso tenga que suceder en la misma zona de la que son originarios. Y no se les pasa por la cabeza abandonarla. La mayoría no habla español. Irse lejos supondría el fin de su cultura.
“Nuestra comunidad ha colapsado y necesitamos una solución permanente. Este lugar no es apto para la vida, pero por ahora no tenemos una salida”, dice, frustrada, Esma Cal. “Nuestro problema está en que no tenemos tierra y somos dependientes. Vivimos de la tierra. Necesitamos tierra”.
Los habitantes de Nueva Quejá conviven con la muerte. Sobrevivieron a un deslave en el que fallecieron 58 de sus vecinos de modo instantáneo y saben que podría volver a suceder.
Pero necesitan madera para cocinar. Así que continúan deforestando el bosque, generando condiciones para más deslaves una vez que comience la temporada de lluvias.
“Por el momento, no podemos elegir”, se lamenta Gregorio Ti.
Julio Cal, de 46 años, es el responsable de vigilar el impacto de la lluvia sobre la montaña. Tienen un plan de evacuación. Sobre una colina, en un pinar, han levantado una construcción de madera con espacio para acoger a varios cientos de personas. Pocos creen que esa sea la solución definitiva a sus problemas.
“Sabemos que no podemos vivir aquí”, dijo Cal. “En cualquier momento esa montaña puede romperse y aquí nos morimos todos, somos conscientes. El gobierno tiene que reubicarnos permanentemente”.
Mientras tanto, la escasez y necesidad de este asentamiento continúa matando a sus habitantes. En julio, una joven de 17 años agonizaba en la cama. En su pierna derecha, un tumor del tamaño de una pelota de fútbol. Vomitaba continuamente entre lamentos de dolor, en un estado de desnutrición avanzada. Cuando meses antes la comunidad logró enviarla a visitar a un especialista, ya no quedaba más opción que amputar la pierna para salvarle la vida.
Su madre se negó. Había perdido a su marido y otros dos hijos en el deslave. Encerrada en el silencio de quien no tiene opciones, perdió la fuerza. No se sentía capaz de cuidar de una persona dependiente de por vida. Tuvo que dejarla morir. El 22 de julio, la menor falleció.
Se puede salir de Nuevo Quejá de dos modos. Uno es la muerte. El otro, la emigración a Estados Unidos.
Pregúntenle a cualquier hombre si quiere irse.
De quedarse, ganan 4 dólares diarios por una jornada completa limpiando tierra, recogiendo café o cortando madera. Según Víctor Cal con ese dinero, a duras penas se mantiene una familia. Ha escuchado que en Estados Unidos pueden ganarse hasta 80 dólares diarios.
Y mudarse a Ciudad de Guatemala ya no es opción porque allí ya no hay trabajo para ellos, Pocomchís con dificultades para manejarse en español.
Así que muchos explican que lo único que impide que emigren a Estados Unidos es que no tienen el dinero para hacerlo.
Víctor Cal contactó con un primo lejano que lleva años en Miami y aceptó prestarle los 13.000 dólares que necesitaba para invertir en un coyote. Por esa cantidad puede intentar el viaje al norte dos veces.
Es optimista. Cree que una vez allí podrá devolver el dinero.
A las cuatro de la madrugada, en plena noche, escribió dos números sobre un trozo de papel. El suyo y del coyote que lo llevaría hasta el desierto de Arizona.
Lo dejó sobre una mesa, uno de los pocos muebles en su cabaña de suelo de tierra. “Mi objetivo”, repitió, como convenciéndose a sí mismo, “es enviar dinero para que mis padres puedan volver a vivir en una casa de verdad y consigan algo de tierra”.
Y antes de decir adiós sin mirar atrás, dijo: “Su tuviera opción, no me iría. Regresaré lo antes posible”.