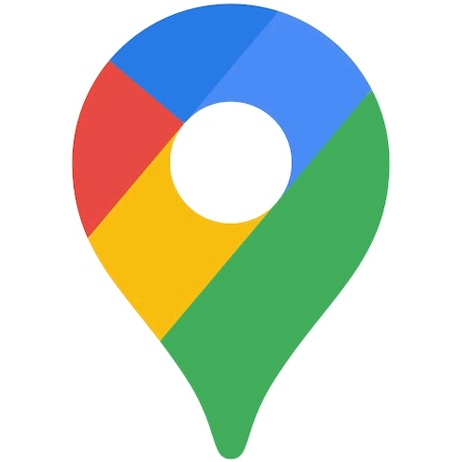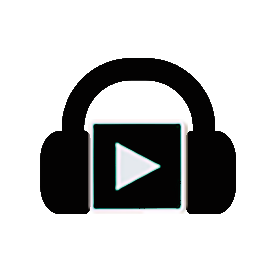TECOLUCA, El Salvador (AP) —Si los reos tienen sed, toman su vaso de plástico y se sirven de uno de los dos bidones con agua potable que comparten en una celda comunal para 60 o 70 hombres.
TECOLUCA, El Salvador (AP) —Si los reos tienen sed, toman su vaso de plástico y se sirven de uno de los dos bidones con agua potable que comparten en una celda comunal para 60 o 70 hombres.Tatuados, aseados, rapados y uniformados de blanco impoluto con camisetas y pantalones cortos de algodón y unas sandalias tipo Crocs es la estética de los pandilleros una vez que entran a la cárcel y son separados de las armas, los aretes y su organización.
Están obligados a ser limpios y ordenados, y a mantener el lugar igual. Sin hacer bulla pasan los 1.440 minutos que tiene un día entre los barrotes de la megacárcel que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mandó construir para los integrantes de bandas criminales a las que atribuye haber sembrado el país de miedo, inseguridad y muertes. Están allí condenados o en espera de juicio.
No pueden salir de su celda. Salvo que vayan a regulares chequeos médicos para los que esperan sentados en el suelo con las manos en la espalda con bridas. O que se unan a las sesiones de terapia, dirigidas por reos de confianza traídos de otras prisiones, en las que rezan, leen y estiran sus extremidades como si fuera una clase de yoga.
Si quieren hacer ejercicio, correr o una serie de abdominales, tienen que buscar un hueco en la misma celda que solo dispone de dos piletas para bañarse, dos inodoros y los dos bidones de agua para beber. En filas de cinco literas metálicas y tres pisos duermen o pasan el día. Sin sábanas, mantas ni almohadas.
Menos es más en el Centro de Confinamiento del Terrorismo al que el gobierno salvadoreño llevó a un grupo de periodistas independientes y afines al ejecutivo para la primera visita permitida a las instalaciones. Allí no van nada más que los custodios. Ni los familiares de los reos tienen permitido el acceso.
“Aquí estamos pasándola, nos tratan bien, tenemos comida; no es lo que quisiéramos, pero comemos”, dice a los periodistas Melvin Alexander Alvarado, de 34 años, “un soldado” de la pandilla Barrio 18 Sureños, al que le permitieron hablar con el grupo de visitantes.
Como una suerte de isla en medio de la nada, en un campo agreste que algún día estuvo sembrado de caña de azúcar, se erige la megaprisión. Una verdadera fortaleza a 74 kilómetros de San Salvador, en un perímetro perfilado por un muro de concreto de más de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de extensión protegido por alambradas electrificadas.
No hay señal telefónica a dos kilómetros a la redonda.
Para llegar, una sola carretera. Primer retén: dar el nombre y aparecer en la lista de permitidos. Segundo retén, ya con los vigilantes con la cara cubierta: identificación e indicaciones para estacionar el vehículo. Al gran portón metálico de entrada se llega caminando.
Una mujer recibe a los redactores, fotógrafos y camarógrafos en una sala con aire acondicionado. Como en los controles de aeropuerto, fuera carteras, llaves y cualquier otro objeto metálico de los bolsillos.
El cuerpo pasa por un escáner y la grabadora, libreta y bolígrafo por la máquina de rayos X.
No termina ahí. En el siguiente cuarto, descalzos y con las manos contra la pared, registro corporal. Con mucho respeto.
Será el director del penal, que prefirió que su nombre no salga en este reportaje por temas de seguridad, el que vaya dando las explicaciones de cómo funciona la prisión.
Los presos, arremolinados por la visita, saludan con tímidos gestos de cabeza o de mano. No tienen permitido hablar.
“No pueden pasar la línea amarilla”, a uno o dos metros de cada celda. “Ni pueden hablar con los reos”, limita uno de los custodios al grupo de observadores.
No huele mal. De hecho, huele a limpio. No hace calor. Nadie suda. La luz y algo de fresco entran por los laterales de un techo de plástico curvo a 10 metros de altura, parecido al de un invernadero, que cubre tanto el patio central que hay entre celdas como a éstas.
Por encima de los habitáculos donde viven y duermen los presos hay instalada una plancha de acero, como una malla con agujeros, por donde desfilan durante todo el día los custodios para vigilar a los internos. Llevan un uniforme gris, como el color del cemento que predomina en todas las estancias, una pañoleta negra para cubrirse el rostro y solo una porra como arma.
“Aquí estamos vigilando todo el día, no hay forma de escapar, de aquí no salen”, dijo otro guardia sin descubrir su rostro.
A las afueras de la prisión, sí había uniformados con equipamiento antimotines.
La cárcel está en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, y tiene 33 manzanas de construcción dentro de un terreno de 236 manzanas. En el interior, se distribuye en ocho pabellones y en cada uno de ellos, hay 32 de esas celdas en las que conviven decenas de internos.
El gobierno concibió el centro penitenciario para dar cabida a 12.000 miembros de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18, Sureños y Revolucionarios que ahora, alejados de las calles, viven en un estricto régimen penitenciario marcado por la austeridad.
“Estoy arrepentido, estoy arrepentido”, repetía Melvin Alexander Alvarado. “Cuando salga, espero que la gente me dé una nueva oportunidad”, dijo el pandillero que recibió una condena de 15 años por el delito de extorsión.
¿A cuántos mataste estando en la pandilla?, le pregunta el grupo de periodistas. Dudó por un momento. “Es algo que ya ni recordar quiero. No, no, en este mundo todo es matar, toda pandilla mata, toda pandilla delinque, pero yo no quiero acordarme”.
Bukele prometió levantar el enorme recinto carcelario exclusivo para miembros de las pandillas pocos días después de que el Congreso decretara por primera vez un régimen de excepción, en marzo de 2022, que se ha prorrogado cada mes por más de un año y medio para perseguir a estos grupos criminales.
Desde entonces, quedaron suspendidos derechos fundamentales como el de asociación, el de tener acceso a un abogado cuando se es detenido e incluso el de conocer los cargos que motivaron la detención. Más de un 90 % de las personas que están en las cárceles de El Salvador —incluida la megaprisión de las pandillas— lo están sin condena en firme, según datos oficiales hasta julio.
El penal ha recibido críticas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, de la organización Human Rights Watch (HRW) y de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas por lo que consideran violaciones a los derechos humanos y contradicción de estándares internacionales.
Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, aseguró a AP que las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas —conocidas como Reglas Nelson Mandela— sugieren que las prisiones de régimen cerrado no tengan una cantidad tan elevada de reclusos porque esto puede ser “obstáculo para la individualización del tratamiento” de los detenidos.
La prístina prisión en cuestión carece, de hecho, de programas de reinserción, planes de ocio penitenciario o fábricas.
Hay comedores, salas de descanso, gimnasio y juegos de mesa. Pero solo para el uso del personal de vigilancia. No para los presos.
Los reos, que se levantan a las 5.00 de la mañana para asearse, reciben huevos, dos tortillas y frijoles en cada comida, con platos y cubiertos desechables.
La cárcel cuenta, eso sí, con celdas de castigo o “de confinamiento” como las llaman adentro. Hay tres a cada lado de un pasillo. Seis en total. De una puerta medio abierta solo sale oscuridad. No tienen nada más en el interior.
“Me faltan 23 meses para salir y espero que la gente me ayude con un trabajo; y voy a tratar de ayudar a los jóvenes incitándolos para que no se metan a las pandillas, porque yo aquí perdí todo, perdí mi familia, todo”, subrayó arrepentido Alvarado. De su etapa de pandillero, aún conserva los tatuajes de la temible banda Barrio 18.
BY MARCOS ALEMÁN
(AP Foto/Salvador Melendez)