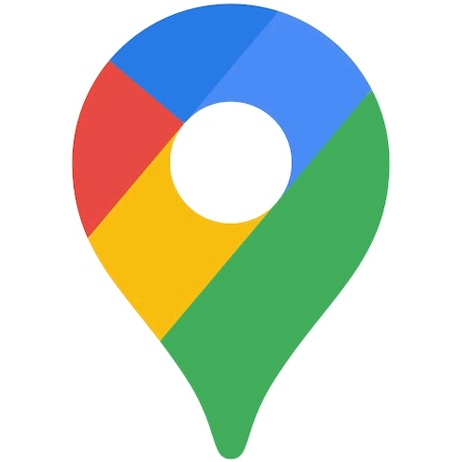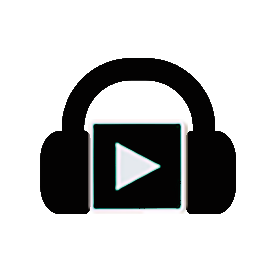LIMA (AP) — Cerca del palacio presidencial de Perú y con dos hijos dentro de un carrito de supermercado, César Alegre sale de la casona en ruinas donde vive para rogar por alimentos en tiempos del coronavirus.
“Comemos una o dos veces al día”, asegura. Su familia y otras 44 habitan en la vieja casa frente a San Lázaro, iglesia fundada en 1650 como hospital para refugiados de una peste de lepra.
Pese a su cercanía con el poder, los vecinos de la casona están en el sótano de la vulnerabilidad. Varios son exreclusos, con diversas dolencias y casi ninguno encuentra trabajo.
La cuarentena de un mes para evitar la expansión del nuevo coronavirus ha obligado a permanecer en casa a 32 millones de peruanos. Las calles están vacías; los comedores para pobres, cerrados. La medida en beneficio de la salud pública los empuja a buscar comida; el hambre les corroe el vientre.
Alegre, de 52 y que estuvo en seis cárceles diferentes por robo, camina tres kilómetros hasta un mercado donde pide alimentos a los comerciantes. Junto a sus vecinos, van en grupos de 15, incluidos los niños. Les regalan papas, huesos de vaca o frutas maduras que nadie quiere comprar.
A medida que transcurren los días de la cuarentena, mendigar se complica.
Los comerciantes del mercado se niegan a compartir alimentos a diario porque las ventas han caído.
“Son vagos”, dice una vendedora de carne. Hace dos semanas, un joven de 21 años que vive en la casona robó una bolsa de pescados y la policía lo apresó por varias horas.
Para diversificar, Alegre también vende dulces en los buses con pasajeros que usan tapabocas.
“El virus ha resaltado el egoísmo que el hombre lleva dentro”, dice en referencia a que un puñado puede comprar grandes cantidades de alimentos mientras millones no toman las tres comidas diarias.
La pandemia ha relucido a nivel global la brecha entre ricos y pobres, una de las principales características de Latinoamérica que además experimentará su peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, según el banco de inversión Goldman Sachs.
“El impacto económico de lo que está sucediendo no tiene precedentes”, dijo la ministra peruana de Economía, María Alva.
Por eso Perú, en una medida histórica, inició el reparto de unos 400 millones de dólares para alimentar durante un mes a 12 millones de pobres que ahora tienen sus economías estranguladas.
Pese al esfuerzo, ese dinero no llega a la mayoría de familias que viven en la casona, también conocida como “Luriganchito”, diminutivo de San Pedro de Lurigancho, la cárcel más poblada de Perú.
El inmueble de tres plantas tiene pasadizos estrechos y oscuros. La casona, construida con barro y caña y adornada con balcones, está en la zona histórica del distrito del Rímac.
En los pasillos, a veces huele a ropa húmeda, a marihuana y los niños corren descalzos, mientras varias cucarachas color caramelo escapan a toda velocidad para no ser aplastadas.
La vulnerabilidad aparece en cada historia de los habitantes de la casona de más de 100 años.
Santos Escobar, un excomerciante de tazas de 68 años, terminó viviendo ahí luego de que su casa se incendiara dos veces. En la primera murieron dos de sus seis hijas; en la segunda se quemó ambas piernas.
Nélida Rojas, de 59 años, tuvo un accidente cerebrovascular hace dos años y le provocó una parálisis parcial del cuerpo, por lo que necesita usar muletas y pide limosna.
Nilú Asca, es madre soltera de 24 años y tiene dos hijas. La menor tiene dos años y padece displasia o dislocación de cadera, lo que la obliga a usar una férula de yeso.
Algunos de ellos han comenzado a rezar por las tardes encabezados por un pastor evangélico.
En su pequeña habitación y almorzando con sus hijos a las cuatro de la tarde, Alegre mira las noticias en un viejo televisor. Cree que cualquier posibilidad de saqueo está frenada por el despliegue de 140.000 uniformados que cuidan los mercados de alimentos y los bancos.
Pero su mirada a largo plazo no es optimista.
“Hay mucha gente desesperada, se podría levantar si no ve ayuda”, dijo Alegre.